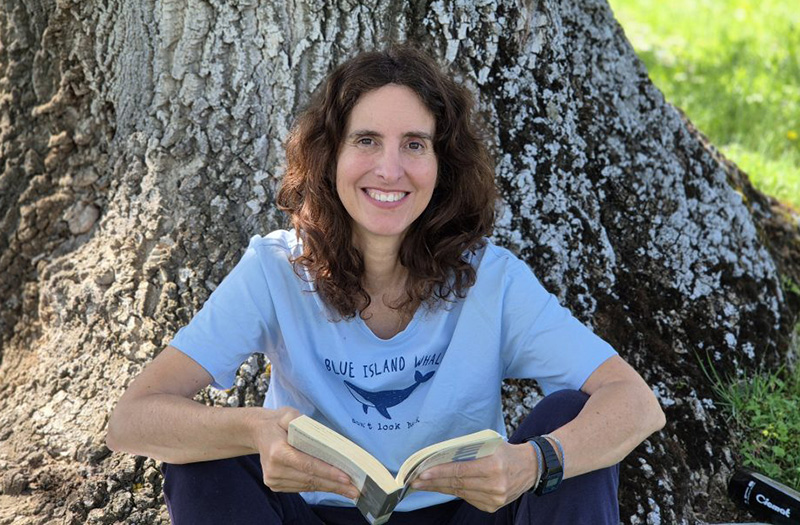Ricard Martínez: "Me preocupa nuestra falta de visión a la hora de educar a una sociedad madura"
Ricard Martínez es profesor de Derecho Constitucional y director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital Microsoft-Universitat de València.
Hoy se celebra el Día de la Protección de Datos, y en unos días celebraremos el Día de la Internet Segura. En este contexto, hablamos con Ricard Martínez, profesor de Derecho Constitucional y director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital Microsoft-Universitat de València.
Ha sido uno de los miembros del comité de expertos del Gobierno para la creación de espacios digitales seguros para la infancia y la juventud, ¿qué ha aprendido de su paso por este comité?
–Trabajar en un comité de expertos multidisciplinar es una experiencia no solo grata y apasionante, sino absolutamente necesaria. Uno de los problemas a la hora de definir políticas públicas y estrategias para abordar el tsunami de cambios que comporta la transformación digital suele consistir, al menos en el caso del derecho y los reguladores, en no escuchar atentamente a todos los sectores y en no tratar de alcanzar soluciones equilibradas que tengan en cuenta no solo los riesgos, sino también las oportunidades que ofrece este momento de transformación digital.
El informe resultante ha sido tildado de catastrofista.
–El hecho de realizar este enorme esfuerzo de reunión de expertos para generar un informe me parece, para comenzar, una noticia excelente. No en vano la Carta de Derechos Digitales del Gobierno de España recoge la necesidad de realizar una evaluación de impacto. El informe no es en sí mismo una evaluación de impacto, pero es la puesta en común de distintos conocimientos y saberes desde distintos puntos de vista y, por tanto, a mi juicio es un punto de partida.
Creo que había que hacer esa lectura desde cada una de las áreas de conocimiento concernidas que después nos ayude a encontrar soluciones funcionales. Por ejemplo, la literatura científica en el ámbito de la pediatría, la psicología y la psiquiatría pone de manifiesto la existencia de situaciones de naturaleza adictiva en relación con las redes sociales. Por otra parte, los menores han estado significativamente expuestos al tratamiento de su información personal con fines publicitarios. Y si atendemos a la demanda planteada por fiscales generales de distintos estados en EEUU por daños morales y psicológicos frente a Meta, es muy probable que desde un punto de vista científico y, si un jurado la declarara como hechos probados, también real, el problema existe. Identificar el problema, buscar medidas de remedio y diseñar políticas públicas para gestionar ese riesgo no es catastrofista, es realista. Ahora bien, eso obliga a una lectura integradora.
Identificar el problema, buscar medidas de remedio y diseñar políticas públicas para gestionar ese riesgo no es catastrofista, es realista
"¿Qué destacaría de este informe?
–Si desde un punto de vista de la gobernanza de datos el informe ayuda a las compañías a diseñar entornos más seguros y respetuosos para con los menores, la sociedad entera gana. Si de la lectura crítica del informe en el entorno escolar se aprende a encontrar un punto de equilibrio, gana la sociedad.
No creo que pueda hacerse una lectura del informe en términos de prohibición absoluta de la tecnología, sino una llamada crítica a encontrar posiciones de equilibrio y madurez que permitan, primero, que la introducción de la tecnología, de lo digital, se produzca de modo paulatino y con los contenidos adecuados y a las edades correctas. En segundo lugar, creo que los centros escolares deben tomar buena nota y empezar a prestar atención a qué han estado haciendo ellos mismos con los datos y las imágenes de los menores y a tratar de cambiar su aproximación a esta materia. En tercer lugar, es importante encontrar un punto de equilibrio entre el desarrollo de las capacidades psicomotrices de los menores en un entorno físico no digital, el fomento de la interacción humana emocional en un entorno físico no digital, con la paulatina necesidad educacional de que los menores adquieran competencias y capacidades digitales más allá incluso del uso de herramientas, pasando al pensamiento computacional y herramientas para la interacción persona-máquina.
Digo esto porque los niños de hoy van a ser los adultos que se enfrenten a un mercado de trabajo donde desde el punto de vista tecnológico se habrá producido una hibridación y donde, salvo en aquellos ámbitos profesionales en los que lo físico, la presencia de la persona, es determinante, la mayor parte de desempeño se va a producir en entornos hibridados en que la eficiencia va a ser altamente dependiente de la utilización, por ejemplo, de la inteligencia artificial y en los que, en cualquier caso, adquirir las debidas competencias puede ser liberador desde el punto de vista de la prestación profesional, porque nos hace más eficientes, porque exigirá menos tiempo y esfuerzo para el despliegue de tareas analíticas monótonas y nos ayudará a ser mejores.
Distintos miembros del comité de expertos se han desmarcado del informe. ¿Había dos posiciones claramente diferenciadas?
–Esto es un tanto habermasiano, pero en la realidad funciona: Cuando un grupo de personas están dispuestas a debatir sobre una cuestión particularmente complicada en un contexto de libertad en que exista un pacto –expreso o no– de poner sobre la mesa lo que realmente se piensa para tratar de alcanzar un consenso racional desde un punto de vista democrático, académico y metodológico, es absolutamente irrelevante si existen o no posiciones enfrentadas, porque lo relevante es que exista un resultado final.
Por otra parte, constituye un gravísimo error poner en cuestión un documento o la posición que adoptan personas que se consideran críticas con ese documento, y aquí vuelvo a lo que mejor conozco como jurista: En los grandes tribunales –en el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo de EEUU– se prevé la posibilidad de que existan votos particulares, esto es, jueces discrepantes. En la vida, en el derecho y en el debate científico y tecnológico no podemos estar todos de acuerdo.
Es razonable y justo que aquellas personas que disienten de las posiciones adoptadas tengan la libertad de manifestarlo de manera expresa e incluso de documentarlo. Esto es valioso en sí mismo porque permite revisar desde un juicio crítico las conclusiones alcanzadas, porque nunca se está en posesión de la verdad, permitir una lectura más matizada del documento y si algo han demostrado los votos particulares es que en ocasiones hay personas que plantean cuestiones contraintuitivas, contrafactuales, más allá de lo que la media podemos ver y que sin embargo resultan ser certeras, casi proféticas.
Si no permitimos que esta disonancia, esta discrepancia, se exprese, estamos hurtándonos a nosotros mismos y a la sociedad la oportunidad de hacer una relectura crítica del trabajo que hicimos –porque nunca es perfecto, nunca acertamos todo, nunca sabemos todo– y porque este posicionamiento –independientemente de si es acertado o no– va a servir para darnos mucho que pensar y que construir hacia el futuro.
¿Cree que se mezclan muchos debates al hablar de pantallas en general?
–Es evidente que la precisión terminológica es un requerimiento particularmente relevante. No es menos cierto que desde el punto de vista de la divulgación y del conocimiento popular y de la concienciación puede parecer razonable y necesario utilizar términos más generales.
Por otra parte, también es lógico que se utilice el término pantallas con carácter general porque se está produciendo desde hace ya más de diez años una convergencia tecnológica: el mismo periférico concentra todos los servicios y se puede utilizar un móvil como una tableta, una tableta como un ordenador y el ordenador de sobremesa para hacer una llamada telefónica. De ahí que la utilización del concepto pantalla como elemento globalizador sea funcional.
El problema es que a veces esto puede hacernos perder de vista el foco, y el foco no es la pantalla. El foco debe situarse en el contexto y uso de la tecnología. Claro que el concepto de pantalla adquiere una connotación negativa cuando estamos hablando de un diseño estratégico de las redes sociales con su scroll infinito y brillos absolutamente cegadores que evitan o retrasan la síntesis de melatonina, dificultan el sueño, alargan la vigilia y producen problemas no solo neurológicos sino incluso físicos en términos de crecimiento de los menores. Porque es la pantalla lo que están viendo. Ahora bien, esa pantalla no es la misma que puede servir para que un estudiante de secundaria pueda visualizar las clases grabadas y tenga acceso a un mayor grado de conocimiento, completando y mejorando al sistema educativo. Los dos son pantallas. Lo relevante es el contexto.
¿Qué es lo que más le preocupa del uso de redes sociales por parte de menores? Y el sharenting, ¿le preocupa?
–Vamos a empezar por el sharenting. Y vamos a ponernos en la posición de un niño a una edad en que el aprendizaje es intenso, en que la plasticidad neuronal es máxima, en que tienes la capacidad de «absorberlo todo».
Ese niño o esa niña mira a su alrededor y lo que ve es a sus padres utilizando el móvil todo el tiempo. En esos escasos momentos de paz en los que un niño de esa edad no está pidiendo atención y se para a observar lo que ocurre alrededor de la mesa en la que está comiendo en un restaurante con sus padres lo que ve es a casi todos esos adultos a los que admira usando el móvil sin hablar entre ellos. Esos adultos le hacen fotografías con el móvil, le piden que ponga cara de niño bueno y feliz y las comparten en redes sociales.
Ese mismo niño, ya con seis, siete años, descubre que en su colegio también le hacen posar para tomar fotos o que cuando está en un partido o haciendo deporte alguien despliega el teléfono móvil, graba una imagen y la sube a internet y, ojo, la sube a internet en el sitio oficial del colegio, que ha pedido permiso, que, por supuesto, ningún padre se ha atrevido a denegar.
Y ahora vuelva a hacerme la pregunta. ¿Qué es lo que más me preocupa? Lo que más me preocupa es que esas conductas adictivas se han adoptado por imitación y estimulado desde casa y desde el propio centro escolar. Para esos menores el teléfono móvil –o es la percepción en la que han crecido– es algo bueno: Las personas a las que más admiran no dejan de usarlo. Las personas cuya autoridad más respetan les hacen posar para hacerse fotos. ¿Por qué razón un niño o una niña iba a apreciar el menor disvalor, el menor riesgo, en utilizar una red social? Si el ejemplo que está recibiendo es justo el contrario.
A partir de ahí, claro que me preocupan las redes sociales, como a todo el mundo. Bueno, un poco menos. No tengo X, no uso Facebook, jamás me he registrado en Instagram y no sé cómo funciona TikTok. Un absoluto iletrado. Y, aún así, WhatsApp y LinkedIn me ocupan no menos de una hora al día. Un privilegiado.
¿Somos conscientes del volumen de dedicación horaria, de la adicción que estamos generando? Claro que me preocupan estas cuestiones, pero insisto: ¿Por qué ha sucedido esto?
Lo que más me preocupa es que esas conductas adictivas se han adoptado por imitación y estimulado desde casa y desde el propio centro escolar
"El uso de redes sociales por parte de la población en general le preocupa.
–El concepto de red social en sí mismo no es negativo. El modo en que se pensó en origen tenía muy poco que ver con lo que hoy entendemos por una red social. Redes sociales han existido prácticamente desde el primer día en Internet.
Internet se inventa precisamente para permitir la comunicación e interacción entre universidades distantes, para evitar tener que trasladar físicamente al científico a un lugar concreto, facilitando la comunicación.
El periodo que va desde finales de los 90 hasta que llega la primera red social en sentido comercial está lleno de espacios donde los internautas comparten información de manera libre e incluso diría que libertaria, donde las interacciones positivas y el crecimiento compartido son una constante. Y de las que todavía –en entornos como GitHub en el mundo de los desarrolladores tecnológicos– sigue viva esta filosofía.
Precisamente un sociólogo y exministro del Gobierno de España, Manuel Castells, en su gran obra La sociedad red y en La galaxia Internet desde una visión optimista a principios de este siglo defendía las oportunidades que ofrecían las redes sociales para combinar la socialización cercana y la socialización remota, generando nuevos espacios de socialización positiva.
Está muy bien tener una red social si sirve para que discutamos cuestiones que nos afectan como comunidad, por ejemplo, si el Ayuntamiento de nuestra población debería hacer un parque nuevo, o para que estemos atentos a las necesidades de nuestros vecinos y creemos redes de solidaridad y de servicios compartidos. Y para cosas que van desde aquello tan absurdo como «Estoy camino del Mercadona, ¿alguien necesita algo?» O las redes especializadas que con motivo del Covid y ahora con la DANA en Valencia –por ejemplo, COVIDWarriors y DANAWarriors– surgen como agregados humanos que colaboran colectivamente al servicio de su comunidad. No podemos demonizar la idea de red social porque es algo absolutamente positivo.
Sin embargo, en el momento en que la red social se convierte en objeto de negocio y de comercio el paradigma de Internet cambia de manera radical, porque es un entorno en el que el ser humano pasa de ser sujeto protagonista a objeto de negocio. Ese fue el cambio crucial que marcó la diferencia y llevó a las redes sociales a ser hoy lo que son.
Algo tan popular como WhatsApp surgió como un modelo de negocio en el que se pretendía buscar la sostenibilidad mediante el pago de una cantidad simbólica de algo así como un dólar al año.
A esas alturas, la dimensión comercial de las redes sociales ya había arruinado cualquier oportunidad de negocio honesto en este ámbito, porque nos hemos acostumbrado a no pagar y no somos conscientes de que no pagar significa que alguien tiene que convertir lo que hacemos en un bien valioso susceptible de negociación en el mercado. Lo que es susceptible de negociación en el mercado es nuestra vida privada, nuestra información personal que revela nuestros íntimos deseos, nuestro pensamiento, creencias y opciones políticas y nuestras emociones.
Y se convirtió de manera casi inmediata en un conjunto de recursos informativos que han revolucionado el mundo de la publicidad, convirtiéndolo en un negocio extraordinariamente rentable y eficaz en cuanto a la capacidad de colocar productos e incluso haciendo crecer nuestro consumo en tiempo real.
Hay mucho dinero en juego y ese dinero es altamente dependiente de la programación algorítmica de la red social, de la capacidad de la red social para mantenernos dentro de ella y centrar nuestra atención y de la capacidad de ese algoritmo para que la experiencia sea placentera, agradable, estimulante. También puede ser estresante, como tirarte desde una montaña, como la adrenalina que no para de fluir gracias al discurso del odio. Y por tanto, adictiva.
Esas son las redes sociales de hoy. Ese modelo de negocio puede llegar a ser altamente destructivo en términos sociales y además puede poner en riesgo nuestra democracia. Esto es lo que me preocupa de las redes sociales.
Pero también me preocupa mucho la carencia de madurez de los usuarios. Vivimos en un país en el que el concepto de ciudadanía democrática, de conocimiento del modo de ejercer nuestros derechos, del respeto por los demás y por la diferencia, de lo que mi abuelo en los setenta llamaba urbanidad –una palabra que expresa nuestra capacidad para vivir en sociedad–.
La pérdida por completo de eso, y la confusión y la inexistencia de un pacto común en nuestro sistema educativo en el que estos valores se confunden con la ideología y casi se persiguen, tiene como consecuencia la existencia de amplias capas de población fácilmente manipulables y que además entienden o confunden el insulto, la agresividad, la vejación de los demás, en esencia, el discurso de odio, con el ejercicio legítimo de su libertad de expresión.
Así que no solo me preocupan las redes sociales, me preocupa nuestra falta de visión a la hora de educar a una sociedad madura, que sea capaz de ejercer un juicio crítico sobre las redes sociales.
¿Hay que irse de X?
–Voy a confesar una cosa. Me he ido de X. Era algo que venía pensando desde hace mucho tiempo y quiero compartir con alguien por primera vez mis razones.
La primera razón para irme de X es una razón remota. Como usuario, me di cuenta de que incluso en un sector tan especializado como es el de la privacidad, el modo de triunfar en la red social y tener muchos seguidores y seguidoras se basaba en reglas que implicaban banalizar el pensamiento, simplificar los mensajes, ser capaz de «oler», de entender hacia donde se movía la opinión mayoritaria. Ser capaz de identificar algún enemigo al que atacar impunemente, pero ganándome un aura de gran defensor de la privacidad, y que todo eso a lo que conducía era la aparición de un conjunto de grandes campeones de la privacidad, aparentemente muy expertos en el conocimiento de su materia, que en realidad eran un producto. Yo no me quería convertir en algo así y pronto descubrí que era estéril entrar en cualquier tipo de debate con ese tipo de perfiles, porque la comunidad prestaba atención a lo otro.
Después de esta primera gran crisis respecto de mi fe en el medio, había un segundo elemento. Como usuario residual, me daba cuenta de que probablemente lo que más me interesaba de Twitter tenía que ver con el narcisismo. Es decir, cuando acabas utilizando Twitter como una especie de agencia de comunicación en la que lo que te interesa es la mayor capilaridad del mensaje que quieres lanzar, del artículo que has escrito, el día se vuelve en algo compulsivo tratando de verificar cuántos likes has tenido. Es más, no es inusual que uno torture, o sea torturado, por decenas de personas que te envían a tu mensajería privada ese enlace para que tú le des like y que se ofendan si no lo haces. Incluso con estrategias especializadas para alterar el funcionamiento del algoritmo y tener una presencia mayor. Es decir, la segunda dimensión que me hizo pensar en qué hacer con mi perfil en esta red social era si debía seguir jugando a un narcisismo autocomplaciente y además manipulador.
La gota que colmó el vaso fue la confirmación de un diseño orientado a permitir la proliferación del discurso del odio, la manipulación algorítmica y poner en riesgo las libertades. Por estas razones me he ido de X.
Como usuario residual me daba cuenta de que probablemente lo que más me interesaba de Twitter tenía que ver con el narcisismo
"¿En qué piensa cuando le hablan de control parental?
–Respecto al control parental en el mundo tecnológico me preocupa exactamente lo mismo que respecto del control parental parental en cualquier escenario de la vida. El control parental no se puede separar de la idea de madurez del menor.
Mi generación creció en una sociedad libre. La generación actual desarrolla su vida en un contexto de infancia vigilada. Nada se escapa al ojo de la cámara o la geolocalización. Si además no somos capaces de aplicar las metodologías de control parental de un modo razonable, estamos seguramente consiguiendo lo contrario de aquello que buscamos.
¿Es razonable incorporar el control parental sobre un teléfono móvil para un niño de ocho años? No, mire, es que no es razonable que un niño de ocho años tenga móvil. ¿Es razonable que haya metodologías de control parental para un niño ya más maduro, al que sí que dejamos utilizar un móvil o navegar por internet, como metodología de respaldo? Sí, pero la metodología principal no es la de control parental, sino la de educación y mediación parental, la de sentarse a hablar con ese niño, la de utilizar internet junto con él o con ella, la de inculcar valores sobre lo que es positivo y lo que es negativo en casa y en la escuela.
¿En qué medida el control parental es valioso para evitar que un menor de edad vea porno en Internet si previamente ese menor no ha recibido la información y la educación sexual que le permite entender cuál es el significado del porno?
Por otra parte, el control parental debería graduarse: Si convertimos la vida de un adolescente en un panóptico de vigilancia constante estamos afectando a su intimidad y a un espacio para el desarrollo de su personalidad que, a ciertas edades, en esa última pubertad y primera adolescencia, son cruciales para que ese menor conforme su personalidad y su espacio de independencia.
Hay que ser particularmente cuidadoso con esta cuestión, ya que de lo contrario vamos a educar a personas dependientes que normalizan el control social y el control digital como una parte normal, lo cual implica que admitan y asuman la existencia de una sociedad vigilada y sean más permeables a las ideas antidemocráticas.
¿Sirven para algo las cuentas para adolescentes que están implementando empresas como Meta?
–Meta y cualquier otra compañía debería haber aplicado desde el principio por una razón de pura ética el principio de protección de los menores desde el diseño.
El principio de interés superior del menor en el ámbito de la garantía de su privacidad y de la no causación de daño mental no es una novedad europea. De hecho, la primera ley, y seguramente la mejor del mundo, es la Children’s Online Privacy Protection Act de 1998 de EEUU. Es decir, esa compañía norteamericana debería haber contemplado esta obligación dentro de su business plan cuando era una startup. Así que bienvenida sea toda política de esta naturaleza, porque es que es una obligación jurídica de acuerdo con la Ley del 98, de acuerdo con la legislación española desde el año 96, y van apareciendo cada vez nuevas leyes, de acuerdo con las convenciones internacionales que protegen los derechos de los menores, de acuerdo con cualquier trabajo de la Unión Europea –ahora, con el Reglamento de Servicios Digitales y en el Consejo de Europa existe un marco jurídico y ético unánime que dice que cualquier modelo de negocio que va a impactar de modo significativo en la esfera individual de un menor debe aplicar de manera ineludible el principio de interés superior del menor–.
No sé si sirven, pero el esfuerzo hay que hacerlo. Pero no hoy, el primer día que se creó la tecnología. Por cierto, sí que tengo un prejuicio: De poco van a servir las tecnologías responsive si los criterios de validación de identidad y los controles de edad no se implementan o son ineficientes.
De poco van a servir las tecnologías 'responsive' si los criterios de validación de identidad y los controles de edad no se implementan o son ineficaces
"¿Qué hay de la identidad digital europea?
–Tanto desde el punto de vista normativo como desde el punto de vista técnico es un elemento esencial. La identidad digital, entendida como procedimientos de verificación de los sujetos, de las personas y de validación de atributos esenciales para la vida en sociedad y para el tráfico jurídico como la edad, la capacidad jurídica o la edad de obrar es algo esencial, solo que no hemos sido capaces a lo largo del tiempo de encontrar metodologías útiles y ágiles que la sociedad pueda digerir con sencillez.
Este será realmente el gran reto. ¿Por qué? Porque como usuario muy familiarizado con el uso de la firma electrónica, no debo dejar de señalar que evidentemente el esfuerzo de insertar la firma, recordar cada vez la contraseña, mantener el firmware y el software actualizados es un coste personal y un esfuerzo de carácter cultural. La banca está revolucionando este tipo de servicios mediante el recurso a la biometría, pero también hemos tenido ya varios problemas con compañías norteamericanas objeto de investigación, precisamente por intentar realizar algún tipo de práctica abusiva.
Es decir, es absolutamente esencial que dispongamos de formas de validar la identidad digital de las personas y, al mismo tiempo, es muy complicado promover un cambio cultural cuando la mayor parte de usuarios prefieren validarse en cualquier espacio con su cuenta de correo de Google, por poner un ejemplo.
Dicho esto, hay otra dimensión que va a ir creciendo con el tiempo, y no es la identidad en sentido de identificación, sino la necesidad de entender que los atributos que caracterizan nuestra presencia en el mundo digital forman parte de nuestra personalidad tanto como aquello que sucede en el mundo físico. Que, por tanto, esa identidad digital, en el sentido del conjunto de informaciones que dicen que quienes somos, debe ser protegida y, sobre todo en el caso de los menores, debe protegerse significativamente frente a la heterointegración.
A tempranas edades quien define la identidad digital de una persona menor acaba siendo su padre, su madre, sus familiares, aquellos que comparten fotos de manera indiscriminada, incluso su colegio, conformando a veces un conjunto de imágenes, comentarios, referencias en las redes sociales de las que esa persona, cuando ya no sea un niño o una niña, sino un adolescente, una persona adulta con criterio, podría sentirse particularmente molesta, ofendida o avergonzada. Hay que cuidar mucho esto.
Móvil en la escuela, ¿sí o no?
–Lo primero que hay que hacer es definir cuáles son las edades en las que la utilización de un instrumento de naturaleza electrónica son funcionales a la formación de la persona.
La pregunta no es móvil en la escuela sí o no, sino taquilla en la escuela sí o no. Si damos por sentado que el problema de la presencia del móvil en la escuela es que el estudiante lo utiliza a escondidas, lo razonable, si el móvil es un instrumento necesario, es que exista un espacio físico en el que el móvil se encuentre a buen recaudo y salga de ese espacio físico cuando su utilización sea funcional a los intereses de la clase.
¿Hemos avanzado en protección de datos desde LOPD de 2018?
–No solo no hemos avanzado, sino que en la práctica no nos hemos movido desde 1999 e incluso antes.
Las razones son varias: En primer lugar, no existe ningún incentivo para garantizar el derecho fundamental a la protección de datos en una escuela pública, es decir, Administración, a la que no se imponen sanciones y a la que cuando eventualmente pueda existir algún tipo de denuncia mínimamente fundada, se resuelve con una mera advertencia y nunca se utilizan las facultades que concede la ley para abrir expedientes disciplinarios a los funcionarios responsables.
Y no hemos avanzado en una escuela privada, esta sí, preocupada por las multas económicas, que al igual que ha hecho la mayor parte de la pequeña y mediana empresa en este país, con honrosas excepciones, ha convertido su política de protección de datos en un conjunto de documentos formales que ofrecen una apariencia de cumplimiento que, sin embargo, no se da en la realidad práctica.
Usted solo tiene que buscar en YouTube «Escuela de Educación Infantil» o «Enseñanza Secundaria». Va a encontrar miles de videos de guarderías, de estudiantes haciendo gimnasia o lipdubs, o hasta exámenes de inglés grabados en YouTube para mayor comodidad de los profesores o ejercicios musicales que algunos profesores utilizan para su investigación docente.
Y esto va a suceder en un contexto en que las solicitudes del consentimiento a los padres se hacen de manera general y masiva. Y además en un ecosistema en el que aquel padre o madre que se niega es el raro, es el que hace que se discrimine a sus hijos, es el que impide la política de imagen del centro.
Así que no, lo siento, no hemos avanzado. Es más, teniendo en cuenta el avance relativo de la norma, podría afirmarse que hemos regresado hacia atrás. Pero, es más, le lanzo un reto: Diríjase a todos y cada uno de los centros de formación del profesorado dependientes de las comunidades autónomas y pregúnteles por el número de maestros y profesores de enseñanza secundaria que han hecho con carácter obligatorio un curso sobre formación en privacidad. Creo que se va a sorprender con la respuesta.
¿Cómo estamos en España de sensibilizados con la importancia de la Internet segura?
–Hay un día al año que nos importa muchísimo. La cuestión es que la Internet es insegura los restantes 364.
Las políticas de escaparate consistentes en una semana cultural o en una conferencia con un poco de suerte le cambian la vida a una persona o, a veces, y desgraciadamente he tenido esa experiencia, te sirven para identificar un caso donde una niña o un niño están siendo acosados y solo se dan cuenta cuando tú das la charla.
El Día de la Internet Segura debería ser todos los días y muestra el fracaso de las políticas públicas, no en España, en el conjunto de la Unión Europea en esta materia.
¿Debe Europa liderar una ley de inteligencia artificial que sirva como referente?
–Ese es el objetivo en el marco de la Unión Europea, es lo que pretendemos y lo que hemos hecho. Ahora hay que ver cómo se despliega y se cumple, pero al menos hay algo que está claro: La visión de la Unión Europea no es mercantilista. La visión de la Unión Europea se cimenta sobre la garantía de la dignidad humana, el respeto de los derechos fundamentales y la garantía del funcionamiento adecuado del sistema democrático.
Ojalá estos principios inspirasen la actividad investigadora emprendedora y de desarrollo en el ámbito de la inteligencia artificial no en España, sino en todo el mundo.
¿Qué papel ha de jugar la inteligencia artificial en la educación?
–Me encanta la pregunta, especialmente porque en estos momentos hay un fuerte debate en que el papel de la inteligencia artificial en el contexto de la educación está siendo particularmente cuestionado desde el punto de vista de la existencia o el crecimiento de la deshonestidad académica.
Evidentemente, soy radicalmente contrario a la deshonestidad académica, pero creo que la inteligencia artificial en educación, y hay una magnífica publicación de Andrés Pedreño de libre disposición que recomiendo buscar desde el punto de vista de la universidad, debería jugar un papel muy, muy, relevante y en todos los ámbitos.
En primer lugar, porque el conocimiento de esa herramienta, y, como decía anteriormente, el pensamiento computacional, adquieren un valor central para el futuro profesional de las actuales generaciones en la escuela.
En segundo lugar, porque la inteligencia artificial posee en algunas de sus dimensiones posibilidades que deberían mejorar las capacidades humanas, no sustituirlas.
La última herramienta –no quiero hacer publicidad de Copilot– me permite decidir mientras estoy escribiendo un texto, me ayuda a mejorar algunos aspectos como la sinonimia, la estructura. Yo soy una persona adulta que, como todo jurista, subordina excesivamente y a la que con un cierto criterio formativo le puede venir bien la ayuda de una herramienta de este estilo.
¿Qué quiero decir con ello? Con la inteligencia artificial vamos a poder llegar a donde la imaginación nos lleve bajo ciertas condiciones y límites, vamos a poder diseñar entornos de trabajo inteligentes donde podamos tener verdaderas métricas del trabajo autónomo real de un estudiante. Vamos a poder generar asistentes y agentes que ayudan al estudiante a mejorar sus capacidades, que le brinden, bajo ciertas condiciones de verificación, control y asegurarse de que es fiable el output que producen, un apoyo a la formación.
En realidad uno no sabe hasta dónde pueden alcanzar o los productos que podrían contribuir a la mejora de las capacidades de aprendizaje de un estudiante asistidas por tecnología.
La contrapartida para esto es que debe existir un compromiso que no nos lleve a cometer los mismos errores. Es decir, la asistencia tecnológica al estudiante en el aula no puede servir para anular sus capacidades humanas. Un ejemplo: Wikipedia es una idea extraordinaria. Los profesores que sistemáticamente han puntuado con altísimas notas a los estudiantes que habían copiado-pegado artículos de Wikipedia como forma de realizar su trabajo sin una mínima digestión, sin un análisis racional, sin un trabajo real han sido unos irresponsables.
No es posible que entendamos la presencia de la tecnología en el aula como algo que anule las posibilidades y capacidades de aprendizaje crítico y racional de los estudiantes, pero es fundamental que los estudiantes no se eduquen y crezcan de espaldas a la tecnología y también que seamos capaces de desarrollar tecnología que potencie las capacidades de nuestra gente, de nuestros chicos y chicas.
Por otra parte, me preocupa extraordinariamente que en este desarrollo tecnológico volvamos a la filosofía del gratis total, en el que el precio es la persona, sus datos y la manipulación de la personalidad.
La asistencia tecnológica al estudiante en el aula no puede servir para anular sus capacidades humanas
"¿En que están ahora en su cátedra?
–En el último periodo hemos trabajado muy intensamente sin renunciar por razones de responsabilidad y compromiso a interactuar en estos ámbitos que nos ocupan hoy, hemos dedicado una especial atención al desarrollo de la inteligencia artificial y particularmente a la investigación sanitaria, que es una cuestión que tanto desde la perspectiva de la cátedra como desde mi propia perspectiva profesional poseen un interés prioritario.